Autor: Javier Garrido. OFM.
En el principio de una
espiritualidad, siempre aparece un hombre carismático. En el caso de la
franciscana, Francisco de Asís tiende a desbaratar toda pretensión de
sistematizarla en forma de cosmovisión o de reflexión específica. ¿Por qué? Se
lo preguntaba ya uno de sus compañeros, Maseo: «¿Por qué a ti, por qué todo el
mundo va detrás de ti?». ¿No es acaso el secreto irreductible de Francisco
dentro de la historia de la santidad cristiana? La espiritualidad evangélica
que él puso en marcha y sigue inspirando hoy a tantos creyentes consiste, por
encima de todo, en el carisma personalísimo de ser él mismo, Francisco, esa
síntesis señera de radical identidad humana y fiel reflejo de Jesús. Es como
si, por primera vez, al contacto con uno de nosotros, se nos despertase la
nostalgia íntima del evangelio, más concretamente, de aquella vida e historia
insobrepasables, las de Jesús. ¡Nos cuesta tanto creer que nuestra vocación de
discípulos sólo podrá ser cumplida cuando Cristo sea todo en cada uno de
nosotros!
La experiencia de Francisco
Podemos acercarnos a ella a través
de dos cauces: las biografías primitivas y sus escritos. Estos últimos tienen,
sin duda, prioridad. La primera sensación, inmediata y feliz: escritos y
experiencia, palabra y existencia, se funden. Y basta una actitud de atenta
receptividad para sentirnos remozados por dentro.
Ninguno tiene la pretensión de ser
un sistema doctrinal. Y no sólo porque casi todos son escritos de ocasión, sino
porque Francisco no era un intelectual, sino un profeta. Y se le nota:
clarividencia en los núcleos, pedagogía espiritual que va directamente al
corazón del creyente, coherencia entre expresión y convicción. Tiene algo de
intransferible, cuando la unidad de conciencia posibilita en el hombre aquella
creatividad que se percibe brotar de lo hondo muy hondo.
Pero lo curioso es que dicha unidad
de conciencia no tiene en él los rasgos de la genialidad. En cada párrafo
aparece atraída «desde arriba». Tropezamos siempre con esta paradoja: nunca tan
vivo y palpitante como en sus escritos, y nunca más inaprensible. ¿No es verdad
que el misterio de un santo permanece velado? La unicidad insobornable de
Francisco, como la de cada uno de nosotros, tiene su hogar en la Palabra.
Francisco nos lo recuerda; es uno de los rasgos característicos de su
espiritualidad.
El
primado del evangelio
La Palabra selló su existencia, y
esto de un modo determinante y preciso: «Nadie me mostraba qué debía hacer,
sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del santo
evangelio. Y yo la hice escribir en pocas palabras y sencillamente» (Test 14).
El Espíritu volvía a suscitar en su
Iglesia el seguimiento de Jesús en pobreza y humildad. Francisco quería cumplir
simplemente la vida y doctrina del Señor. No fue original en el propósito, sino
en llevarlo a cabo. A diferencia de otros intentos similares de la época, su fe
no opuso evangelio a Iglesia. Las Reglas de sus hermanos y discípulos
testimonian dicha cohesión profunda. Pero la fuerza de su carisma fue la
radicalidad con que hubo de mantener el primado del evangelio sobre cualquier
otra instancia.
En este sentido, la espiritualidad
franciscana representa la tensión propia del entretiempo del Reino. Puede
llamarse carisma e institución, evangelio y ley, gratuidad y eficacia; en
cualquier caso Francisco es el signo nítido de una opción preferencial y
definida por la obediencia directa y literal al evangelio. Probablemente, en
este evangelismo reside su fuerza de atracción, y también sus peligros. Y por
ello, sin duda, Francisco suele ser un punto de referencia esencial en épocas,
como la actual, en que la crisis de identidad cristiana necesita redescubrir su
frescura original.
Un
talante humanista
Dentro de la hagiografía, Francisco
no sólo inspira a creyentes, sino también a humanistas ateos. Se debe a la
exaltación de su figura por parte del pensamiento romántico del siglo pasado,
el XIX. Le tocó vivir en la primera alborada del humanismo, en las primeras
conquistas de las libertades individuales. Y de hecho, los movimientos que
nacieron de él, instituciones religiosas y seglares, llamaron la atención por
su ideal de fraternidad e igualdad.
Sin embargo, jamás tuvo conciencia
de reformador social. Su humanismo bebía de aquel instinto suyo para actualizar
el fermento vivo del evangelio. Basta leer atentamente (habría que cantarlo,
como él, en éxtasis de adoración) su incomparable Cántico del hermano Sol para comprender de un golpe la fuente
de su humanismo: la reconciliación cósmica soñada por Israel, inaugurada por
Jesús al proclamar la paternidad universal de Dios, presente en el corazón por
la fuerza del Espíritu Santo. Ya su primer biógrafo, Celano, apunta
certeramente: «A todas las criaturas las llamaba hermanas, pues había llegado a
la gloriosa libertad de los hijos de Dios».
En momentos históricos como el
presente, en que el hombre siente deteriorarse todo valor humano, e incluso los
fundamentos naturales de nuestra existencia, es normal que Francisco sea
reivindicado por ecologistas, militantes cristianos y líderes de distintas
ideologías religiosas. Todos sentimos lo mismo: el hombre se salvará si, como
Francisco, vuelve al espíritu de las bienaventuranzas, a la sencillez y pureza
de corazón, a creer en la fuerza transformadora del amor.
Utopía
y realismo
Como vemos, la espiritualidad
franciscana se confunde con el carisma de un hombre que sigue ofreciendo a la
Iglesia y al mundo la transparencia de una utopía, que a casi todos nosotros
nos parece eso, una utopía inalcanzable, y a él, no, sino el don incomprensible
de la nueva creación, el Reino. ¿Por qué? Porque fue un pobre de Dios, un
pequeño del Reino. Desde entonces le llamamos el «Poverello».
Y desde entonces, gracias a él, el
creyente reconoce en el evangelio la utopía que dinamiza la historia. Es verdad
que a veces confundimos la fuerza de la fe con las fantasías de nuestros
deseos; pero Francisco nos ha ayudado a confiar en la bondad original del ser
por encima de nuestros maniqueísmos. Es verdad que tendemos a proyectar en su
figura la ilusión de nuestros sueños frustrados; pero él nos ha enseñado a
esperar contra toda esperanza, y ¿cómo podríamos vivir si la vida humana no
fuese la aventura del Absoluto?
Es verdad que, en este sentido,
Francisco es peligroso; provoca lo mejor de nosotros mismos. Ciertamente, no es
un realista, incluso habría que decir que su espiritualidad apenas si tiene en
cuenta la complejidad del proceso de la conversión (compárese, por ejemplo, con
los Ejercicios de san Ignacio de Loyola). Y, sin
embargo, lo preferimos así: radical y hasta ingenuo, profeta arrebatado por el
amor incontenible y humilde hasta el barro. ¿Cómo pudo hacer semejante
síntesis? Por eso, más que un sistema de espiritualidad, lo que él nos dejó fue
su presencia, el élantan
personal de su modo de ser cristiano.
[En Cuadernos de oración n. 15, 1984, 17-19].
[En Selecciones de Franciscanismo, vol. XIII, núm. 37 (1984) 145-147]


































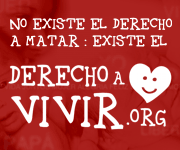

No hay comentarios:
Publicar un comentario