Recibo con
satisfacción el anuncio de las nuevas medidas que el Papa Francisco ha
dispuesto sobre la reforma de los procesos de nulidad matrimonial, pues no sólo
los dota de mayor racionalidad, eficacia y coherencia evangélica, sino que
desentraña un angosto residuo forense eclesial que no tenía muy buena prensa,
especialmente por su alto costo, sus demoras y por el ejemplo poco edificante
de algunos de sus usuarios más conocidos de entre el famoseo nacional.
Como abogado rotal y como teólogo,
me alegra ver en la Iglesia el retorno del Espíritu de Misericordia, frente a
al espíritu de la ley –siguiendo las tesis de San Pablo y el ejemplo de vida de
Jesús-.
Siempre he tenido para mí la
convicción que muchos de los matrimonios canónicos, desde el punto de vista
canónico, eran nulos, por diverso tipo de razones. Desde la inmadurez de los
contrayentes o alguno de ellos, la falta de asunción de los bienes del
matrimonio, la increencia o falta de fe, de la consideración sacramental del
matrimonio, etc. Y sin embargo, he venido apreciando el número cada vez menor
de católicos separados que recurren a los procesos de nulidad canónica, y sin
embargo hacen uso del divorcio, cuando en realidad podrían estar en supuesto de
nulidad matrimonial, con efectos jurídicos análogos a los del divorcio, y
naturalmente, pudiendo contraer nuevo matrimonio, incluso canónico
(naturalmente, pues al anular un matrimonio, para la Iglesia tal matrimonio
nunca existió, y en consecuencia, no produce efectos).
Tal es así, que incluso se han
llegado a aceptar ciertos trastornos de personalidad como causa de nulidad
matrimonial, lo cual en la práctica supone una apertura importante de criterios
y casos, pues si recordamos la famosa frase de Freud, de que quien no es psicótico es neurótico…,
llegaríamos a una casi generalización de los mismos.
Pero los procesos de nulidad, por su
complejidad, su carácter de jurisdicción eclesiástica, la exigencia de pruebas
al momento de la celebración del matrimonio, la duración y dilación de los
trámites con exigencia de la concurrencia de dos sentencias estimatorias de la
nulidad, hacían de ello un largo, prolijo y costoso procedimiento, que se unía
al dolor de cualquier fracaso matrimonial y su subsiguiente ruptura. Lo cual,
comparativamente con los procesos civiles (más cortos, sencillos y de menor
coste) hacía de estos últimos la elección natural por puro pragmatismo vital,
más que por propias razones de fe. Dado que esta se sometía a tensiones cuando
se apreciaba el burocrático rigor, alto costo e impredecible resultado de la
solución eclesial a su problema humano.
Así las cosas, asumida la vía civil
por la mayoría de los separados –que acaban culminando en soluciones
divorcistas-, el devenir de su existencia les suele llevar a rehacer su vida
con otra persona (en unos casos casándose por lo civil, y en otros uniéndose en
concubinato) lo cual moralmente era tradicionalmente reprobado por la Iglesia,
con medidas a veces de cierta notoriedad pública, como la exclusión de la
comunión de estas personas. Situación ante la cual, estas personas se
encuentran moralmente culpabilizadas, juzgadas y condenadas, por una Iglesia
que se dice Madre y misericordiosa, pero que difícilmente lo ven así estos
hijos circunstancialmente apartados. Además esas personas, que probablemente
han alcanzado la felicidad con su nueva pareja, en su nuevo estado y hayan
tenido hijos de esa nueva unión, acaban por sentirse rechazados, apartándose de
la Iglesia e incluso abandonando la fe, dañados por ese “muro moral” que hemos
construido.
Consiguientemente estos hechos
suelen conllevar un daño directo a los afectados y unos daños colaterales a sus
descendientes y núcleos familiares, que lamentablemente reportan un desafecto
casi patológico ante lo que les ha causado el daño psicológico (que suelen
identificar con la Iglesia, con sus mandatos morales, e incluso con la religión
y la fe), aunque no pocos sigan teniendo su particular fe, su peculiar forma de
relacionarse con el Padre providente.
Por todo ello, parece urgir una
solución a esta situación y a sus consecuencias, que superen dogmatismos,
legalidad, e imponga humanidad, misericordia, perdón, comprensión,
acompañamiento, acogida fraternal, remitiendo el juicio a Dios único juez del
hombre y del mundo.
Es verdad que técnicamente el
problema no es sencillo, que no todos los casos son idénticos, de ahí que la
Iglesia los analice en los procesos matrimoniales, pero no es menos cierto que
estamos en un mundo complejo, y precisamente por eso, la Misericordia está por
encima de la ley, algo que Jesús dejo claro a lo largo de su vida, por lo que
fue criticado por los grupos más religiosos y observantes de su tiempo, pero
enfatizó la ley del amor en su doble dimensión (a Dios y a los hombres).
Sea pues bienvenida esta propuesta
del bondadoso y claro Papa Francisco, y Dios ponga su mano sobre su Iglesia y
la protección sobre todos los hombres. Y como decía el santo de Asís: seamos
instrumentos de paz, de concordia, de amor.


































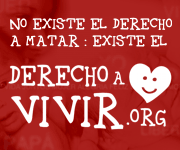

No hay comentarios:
Publicar un comentario