La Iglesia
española ha celebrado un masivo acto de beatificación de 522 víctimas de la
guerra civil, todos ellos muertos por su supuesta defensa de la fe, en un
conflicto fratricida que aún divide a la sociedad española, y también a
sectores de la Iglesia.
Al abordar
este espinoso tema, hemos de empezar reconociendo que toda guerra dura 100
años, que es cuando las generaciones que la han sufrido, junto a las que las
han percibido por testimonios de familiares y antecesores suyos, concluyen por
la desaparición de los mismos. Y a fe, que esto es cierto, pues los estragos de
la guerra civil española se siguen viviendo y fracturan dramáticamente a la
sociedad española aún a día de hoy –después de setenta años de su conclusión-.
Por
consiguiente, ese desgarro social e inhumano que padeció la sociedad española,
aún se conduele en las posteriores generaciones, que han conocido los daños
sufridos por sus antepasados, por el relato de estos, y vivencias familiares
comentadas en tal contexto. En tales términos, la emotividad aún a flor de piel
impide un mínimo de racionalidad y análisis objetivo, o cuanto menos
equilibrado.
Sin embargo,
la Iglesia tiene el deber moral de luchar por la paz en el mundo, procurando
que los cristianos seamos embajadores de paz, no de discordia. Y eso, se nos ha
enseñado, que por encima de cualquier valor de justicia (de hecho, EL JUSTO
murió en la cruz, fruto de la injusticia, a la que no contestó con violencia,
sino con amor y perdón, encomendando a sus verdugos al PADRE), pues es la única
manera de mostrar el perdón por amor fraterno, ante el que no valen cuentas
pendientes.
Por otra parte, es cierto que las 522 personas
que murieron fueron víctimas del asesinato de hordas violentas, incultas la
mayoría de los casos, que habían sido inoculadas de una ideología cainita –que propugnaba
el exterminio del disidente-, que mostró en muchos lugares y momentos su
esencia criminal e incívica, como fue el comunismo totalitario que se practicó
en la URSS, China, Camboya, Vietnam, Corea, y cuya avanzadilla político-ideológica
fue la España de los años treinta –que tenía su revolución social pendiente- y fue
en el contexto de la guerra civil donde se puso en marcha esa revolución en
clave anarco-comunista, que dirigió su acción exterminadora contra todo lo
diferente, pues tal fue la tesis del reputado historiador Stanley G. Payne, en
su conocido libro “El colapso de la República”, que de alguna manera ha sido
corroborada por otros prestigiosos historiadores, como Paul Preston, o Javier
Tussell. Por consiguiente, no parece justo que nadie se moleste por ceremoniar
a las víctimas de aquel genocidio ideológico, de aquellas actitudes criminales
al por mayor.
Ahora bien, no
es menos cierto que la Iglesia –cuya jerarquía y parte del clero, en España,
había sido utilizada por el statu quo socio-económico y político para
legitimarse- colaborara en su labor de aquietamiento de un proletariado sin
futuro, olvidando todo el corpus de moral social que la propia Iglesia
predicaba a favor de los pobres, según el Evangelio de Jesús. Que pudo generar
no pocas incomprensiones, y hasta odios sociales. Pues si la Iglesia de
entonces, hubiera dado un testimonio más acorde con el amor fraterno que
sustenta el Evangelio de Cristo, posiblemente hubiera sido mejor comprendida
por el pueblo, y no hubiera sido foco de los ataques criminales de que fue objeto.
Como así ha ocurrido en conflictos socio-políticos del subcontinente americano.
Dicho
lo cual, ¿qué problema hay en que la Iglesia beatifique a sus mártires?. Desde
el punto de vista moral y legal tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pues
las víctimas no murieron de pulmonía. Y nadie debería de sentirse agredido por
ello.
Ahora
bien, es cierto que resulta socialmente incómodo, pues supone remover los
viejos “demonios hispanos”, que nos dividen, que remueven heridas aún no
cicatrizadas, pese al paso del tiempo, que muestra la división social española.
Y en eso, la Iglesia, mensajera de paz y evangelizadora, que no necesita este
tipo de ceremonias para sí, y que probablemente no fueran tan necesarias en la
conmemoración del año de la fe, por pura misericordia a los agresores (que
también fueron agredidos cuando perdieron la guerra, y probablemente ya llevan
su penitencia vital, acaso sin saberlo), podría haber juzgado inoportuno tal
acto, que aún setenta años después daña sensibilidades y divide. Y dado, que
como dice la Biblia, “mil años son para
Dios como un día, y un día como mil años”, postergar el acto en el tiempo
cuando fuera realmente edificante para todos.
Finalmente,
no estaría demás que la propia Iglesia profundizara en el sentido de la
santidad y sus procesos de canonización, sobre la base que el juicio es de Dios
(no de los hombres), ya que ningún hombre sabe lo que otro lleva en su
interior, ni el contenido del juicio ante el Altísimo. Y por otra parte, habría
que reconocer que en la tradición bíblico-judía no se trataba esta cuestión,
sino que se hablaba de los “justos” (personas que habían vivido de la fe en
Dios tratando de hacer su voluntad), y que podrían ser ejemplos a imitar. Ese y
sólo ese, debería ser el sentido de la santidad que la Iglesia proclama, sin más
consecuencias de culto. Recuérdese que los procesos de canonización de santos
se iniciaron en los primeros siglos de la Iglesia –consecuencia de las
persecuciones y del martirio de muchos cristianos- que respondían al clamor
popular de santidad de aquellas personas, algo que la Iglesia acogió y llevó a
la práctica.


































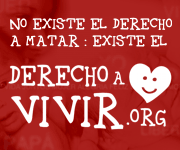

No hay comentarios:
Publicar un comentario